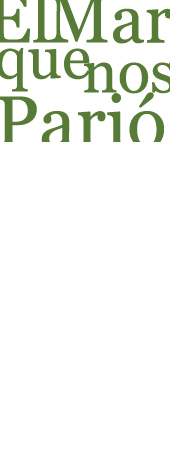El aroma al té de menta inundaba toda la habitación al momento de sentarme a escribir. Mi vieja royal dada por mi madre quien también la heredo de su familia, siempre me había inspirado al momento de empezar a esgrimir las primeras frases, lineas, párrafos y hasta hojas de lo que pronto se convertiría en mecha para encender algún asado. Poco a poco la tinta iba impregnando el papel, convirtiendo a los renglones en infinitos correderos de hormigas obreras. José un hombre morocho, trabajador del telégrafo, iba tomando forma a la par de Andrea rubia de ojos celestes y buena familia, su amor de la adolescencia. Siempre me gusto escribir, contadas veces incurrí en géneros amorosos y de poca trama pero con final feliz, aunque desde chico lo hacia sobre las paredes los muebles y el piso. Escribía sin saber escribir y eso me divertía. Como un hábil dominador del Esperanto, confundía a los lectores con mis jeroglíficos indescifrables, esos que intentaban copiar las letras que les veía escribir a mis mayores y también en las propagandas del canal de aire. Nunca me salían como mi cabeza las recordaba y en su lugar millones de lineas, tambaleantes por la mano insegura, se dibujaban salteando las betas de la madera de mi cama marinera. Atrás, desde el pasillo llegaban los gritos de mi mama, alarmada por la buchona de mi hermana, venia retándome aun antes de verme, y yo, sin entender como no se deleitaba con mi literatura, la cual constantemente censuraba con retos y penitencias. A diferencia de ella, yo podía releer mis mensajes una y mil veces con un y mil significados diferentes. A veces las traducía dándole honores fúnebres a mi tortuga, desaparecida en un asado dominical, soleado y familiar, en la vieja casa de la esquina. Otras veces recordaba a algún amor del barrio que se llamaría una y mil veces Valeria. Hace poco volví a dormir en aquella cama. pero con la diferencia de que ahora crecí y accedí a hacerlo en la de arriba, aquella inaccesible fortaleza a la cual solo los mayores de piernas largas capaces de saltos sobrehumanos como para alcanzar terrible altura eran capaces de conquistar. Ahora es mi tortura pegar el salto cada mañana, para salir corriendo a la facultad a causa de no escuchar el despertador. Pero peor es que ya no están mis obras anónima, primas y queridas, supongo que alguien borro mis letras, aquellas caligráficamente horribles, pero de enorme valor sentimental. Desaparecieron los escritos del niño que profetizaba a los dinosaurios que volverían algún día a dominar el mundo lleno de personajes de plástico y autos voladores hechos de Rasti, destruyendo invaluables documentos históricos de un mundo de fantasía que no volverá jamás.